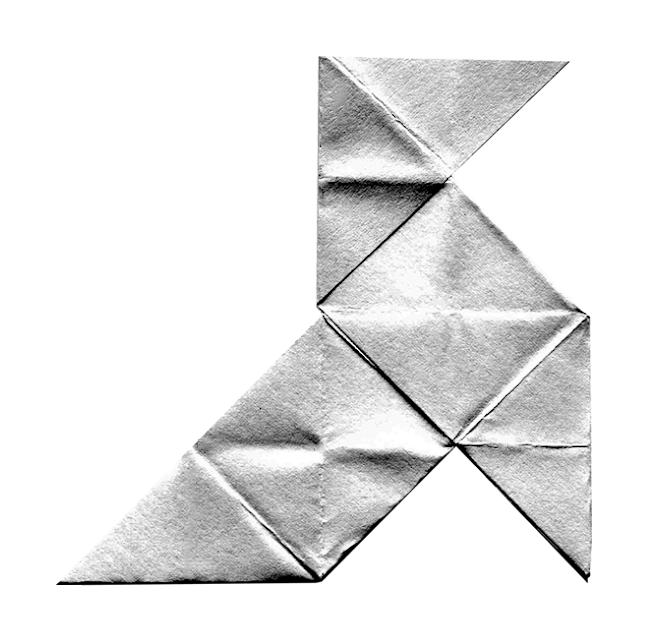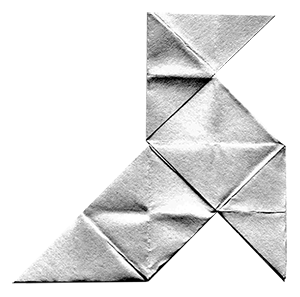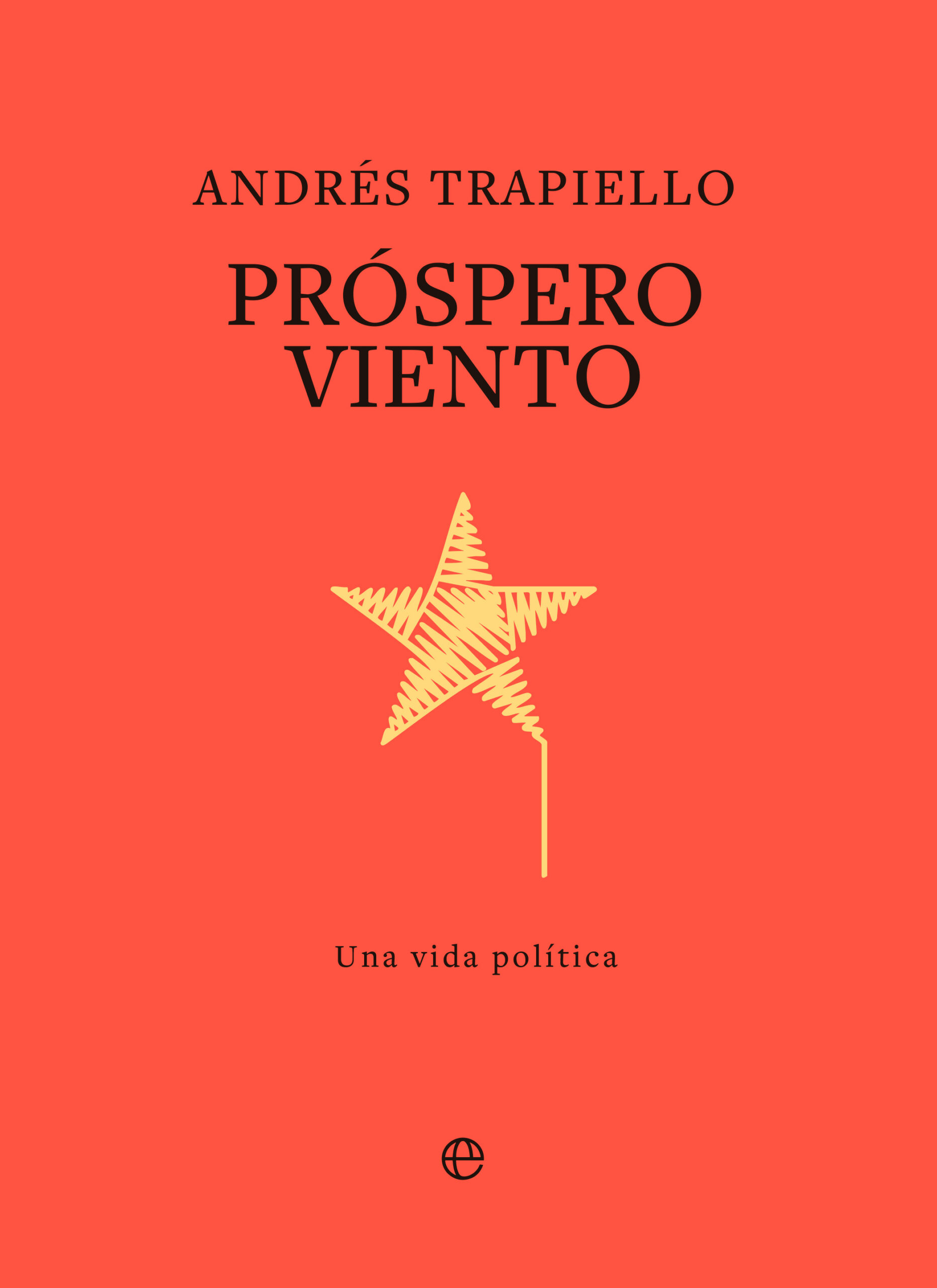Último libro publicado
Presentación de Libro próspero, viento en la Librería Antonio Machado de Madrid. Conversación entre Andrés Trapiello y Miriam Moreno Aguirre. 9 de diciembre de 2025.
.
Próspero viento. Una vida política
Editorial: La Esfera de los Libros, Colección Biografías y Memorias
Entrevistas:
Jesús García Calero, ABC, 2025
Maite Rico, El Mundo, 2025
Federico Jiménez Losantos e Isabel González , EsRadio, 2025
Manuel López Sampalo, La Razón, 2025
Carmen Gómez-Cotta, ethic, 2025
Esperanza Aguirre, The Objective, 2025
Luis Sánchez-Moliní en el Diario de Sevilla, 26 de octubre de 2025
Reseñas:
Juan Marqués, The Objective, 29 de septiembre de 2025
Carlos Mármol, Crónica global de El Español, 3 de octubre de 2025
Ignacio Álvarez Rodríguez, Voz Pópuli, 7 de octubre de 2025
Fernando Savater, The Objective, 19 de octubre de 2025
Alberto Olmos, El Confidencial, 27 de octubre de 2025
Alberto Gonzalez Troyano, Diario de Sevilla, 27 de octubre de 2025: (gratuito previo registro)
Fernando Iwasaky, ABC de Sevilla, 6 de noviembre de 2025
Ernesto Baltar, Nueva Revista, 11 de noviembre de 2025
Javier Rioyo, ABC Cultural, 12 de noviembre de 2025
Enríque García-Maíquez, El Debate, 29 de noviembre de 2025
David Jiménez Torres, Letras Libres, 10 de diciembre de 2025
Ana Caballé, Revista de Libros, diciembre de 2525
Mi novela. Recuento
Nací el 10 de junio de 1953 en La Vega de Manzaneda, a dos kilómetros de Manzaneda de Torío y a veinte, al norte, de la ciudad de León. Mi padre, Porfirio García (1917-1998), trabajaba en La Vega en una finca comprada diez años antes por mi abuelo, quien se trasladó con el resto de su familia desde Santa María de Ordás a León. Allí, en los que aún eran los arrabales de la capital, construyó una casa en la avenida del 18 de Julio, que antes se había llamado del 1º de Mayo, y abrió una tienda de “ultramarinos y coloniales”. Mi padre y mi madre, Laura Trapiello (1922), se conocieron en Manzaneda, donde ella vivía con su madre, su padre, maestro de escuela, y su hermano mayor, el cura del pueblo. Se casaron en 1944 y vivieron en La Vega hasta 1955.
Pese a las circunstancias (vivir aislados, gobernar una finca demasiado grande y estar acosados de continuo por el maquis, que sabía que mi padre había hecho la guerra como voluntario en una bandera de Falange), parece que los años de La Vega fueron los más felices de su vida, por sentirse él un labrador y acaso por ser los únicos en los que conoció algo parecido a la libertad. En esa fecha, 1955, mi abuelo, ya por entonces metido a tratante de solares y rentista, vendió La Vega a unos belgas. Ese año mis padres se trasladaron con sus siete hijos (aun tendrían dos más), a la casa de la calle del 18 de Julio, donde mi abuelo le puso al frente de la tienda, en la que trabajó con mi madre hasta su jubilación, en los primeros años ochenta.
Pese a los muchos trabajos que tuvimos que hacer desde niños y que hoy se antojarían inapropiados y crueles, mi infancia la recuerdo más o menos feliz. Un verdadero acontecimiento en ella fue la irrupción de César Trapiello, el cura. Había sido sargento provisional en la guerra y a finales de los cuarenta o principio de los cincuenta ya había publicado unos tebeos, Las aventuras de Tiburcio y Cogollo, muy tintinescos, que me aprendí de memoria. El acontecimiento, en realidad, fue la pequeña biblioteca que trajo consigo. Hasta ese momento en mi casa sólo había dos libros, uno sobre el curtido de pieles y otro de apicultura, que fueron con la de la pesca, las grandes aficiones de mi padre, y unos cuantos fascículos de la Historia de la Cruzada con los dibujos de Valverde y Sáenz de Tejada, que me admiraban. Sus libros venían envueltos con los de un tío suyo, tío abuelo mío, por tanto, JoséTrapiello, inspector de enseñanza y poeta modernista, muerto prematuramente y de quien he encontrado en revistas de la época algunos poemas a lo Nervo. La edición que conservo de los Cantos de vida y esperanza era la suya. Sin los folletones de Julio Verne, el Oliverio Twist de Dickens o los amenísimos tomos de La Esfera, entre otros tesoros, mi infancia habría resultado mucho más aburrida.
Mi cometido de ayudarle como monaguillo en la misa que decía a diario a las ocho de la mañana en la Maternidad de León, de la que también era capellán, y en los bautizos que se celebraban allí cada tarde, duró de mis ocho a mis diez años, y luego algunos veranos más. A esa Maternidad, dependiente de la Diputación Provincial, iban a dar a luz muchas chicas solteras de la provincia, a menudo en condiciones penosas, maltratadas y repudiadas por sus parientes. Al no tener a nadie a quien recurrir como padrinos o testigos, mi tío solía echar mano para las partidas de bautismo del nombre del monaguillo y el de alguna enfermera o monja. Así es como figura el mío en cientos de partidas de bautismo de criaturas a las que nunca he vuelto a ver. Uno de los alicientes del oficio de monaguillo era la mesada: una peseta al día por la misa, más las propinas de los bautizos.
Con aquel dinero compré mi primer libro, la edición del Quijote de Edelvives para escolares, con las ilustraciones de Doré. Tenía ocho o nueve años. Leer en mi casa, no demasiado grande y bastante agitada y ruidosa a todas horas, no fue nunca fácil. En ella había un pequeño desván, al que se accedía por una escalera de madera empinada y peligrosa y al que teníamos prohibido subir, pero fue allí donde empecé a dar cuenta de ese y de otros muchos de los libros que sacaba de la biblioteca de mi tío. Era un lugar especial, angosto, abuhardillado y mal iluminado en el que se guardaban trastos y baúles, así como la matanza, curada y ahumada allí mismo con astillas de roble. Para mí los cientos de horas pasadas en él fueron lo más parecido al paraíso, porque fueron las únicas a las que pude llamar por primera vez y verdaderamente solitarias, y aquellos encierros donde me sentía enteramente libre, cabalgando a lomos de la imaginación
En 1963 empecé a estudiar el bachillerato en el colegio de la Virgen del Camino, de los dominicos, donde ya estaban internos tres de mis hermanos. La vida en ese colegio, a siete kilómetros de León y durante seis años, es para contada aparte, pero puedo decir que hubo en ella más bueno que malo. Después del preuniversitario, que estudié con los maristas de Palencia, estuve trabajando dos meses como camarero en la hospedería de la Sainte Beaume, un monasterio medio hippy de moda entonces en Francia, cerca de Marsella, adonde llegué solo, tras una semana de autostop, desde León, y a finales de 1970 entré como novicio en el convento de Santo Domingo, en Caleruega, Burgos. De allí me expulsaron dos meses más tarde por “falta notoria de espiritualidad y descreimiento general”, después de que el maestro de novicios leyera mi “novela”. Se llamaba así, “La novela”, ignoro por qué razón, al escrito de quince o veinte folios que se les pedía a los aspirantes y cuya finalidad era informar al maestro de las peculiaridades de cada uno de sus pupilos. En él tenía uno que contar su vida. No es exagerado, por tanto, considerarlo mi primer fracaso literario.
A esa expulsión siguió una segunda, tres meses después, cuando mi madre me encontró cinco números de Mundo Obrero debajo de la cama. También resultó providencial, porque al echarme de casa, mi padre me arrojó también en brazos de la muchacha que me los había pasado. Era una prima mía, que vivía en Madrid, cinco años mayor que yo, y de la que me había enamorado como suele decirse «perdidadamente».
Pasé en Madrid cinco meses en los que hubo más malo que bueno. Aún no había cumplido los dieciocho años, bastante amargos, y viví un tiempo con unos anarquistas en Carabanchel Alto y luego, de pensión. Vendí productos de limpieza y libros por las casas y por la calle, pegué carteles de procuradores a Cortes y durante unas semanas corrí biblias de lujo por los clubs de alterne.
Cuando se eclipsó la estrella que me había llevado a Madrid, emigré a Valladolid, y allí empecé al mismo tiempo la carrera de Filosofía y Letras y la militancia en la Joven Guardia Roja del PCE(i), un partido marxista-leninista de corte estalinista y maoísta, del que a la postre, en 1974, nos purgaron a unos cuantos. De aquel tiempo da cuenta una novelita mía titulada El buque fantasma, que fue en su día denostada y combatida como si fuese una obra maestra, cosa a todas luces exagerada.
En 1975 me vine a Madrid, contratado como redactor por una revista de arte que combinaba grandísimos bombos a todo el que podía pagárselos, y dos años después, y hasta 1979, trabajé en “Encuentros con las Letras”, un programa de literatura de TVE, donde conocí a mi mujer, Miriam Moreno Aguirre (1954). Aquella fue mi última colocación estable, y un par de años después me vi en el paro.
Si lo pienso, todas las expulsiones en mi vida han sido providenciales, pero ninguna tal vez como esta, que me obligó a ganarme la vida, es un decir, ya se entiende, con lo único que sabía hacer, que era también lo que más me gustaba: la poesía y la literatura.
En 1980 dirigí, con Juan Manuel Bonet, las Entregas de la Ventura, y, yo solo, Número, una revista de poesía de aire juanramoniano. Al poco tiempo conocí a Valentín Zapatero, y refundé con él y dirigí la editorial Trieste desde 1981 hasta 1987, y en 1989, invitado por los responsables de la editorial granadina Comares, Miguel Ángel del Arco y Mario Fernández Ayudarte, fundé y empecé a dirigir La Veleta, hasta hoy. Durante muchos años Alfonso Meléndez me ayudó con las cubiertas de la colección y ahora la llevo con la inestimable asistencia de Ana del Arco, el poeta y escritor Juan Marqués y Virginia Vílchez.
En 1980 nació nuestro hijo Rafael. En 1985, Guillermo. Un año antes habíamos comprado la ruina de una casa en el campo extremeño, hecho significativo en las vidas de nosotros cuatro. En la jamba de la puerta de entrada le pedimos a un cantero que cincelara este verso de las Geórgicas: Laudato ingentia rura exiguum colito, “Alaba las fincas grandes, cultiva la pequeña”.
De mi vida en Madrid, literaria o de verdad, hay testimonios en algunos libros míos, principalmente en aquellos agrupados en la obra que lleva por título Salón de pasos perdidos, que hacen ocioso tal vez alargar más este recuento.
Me gusta pasear, leer, escribir y si ello fuese posible, una vida discreta con la familia y unos pocos amigos. Algo, en efecto, poco original.